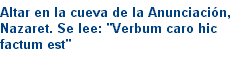Los destinos del Jubileo
Por qué tendrá sentido
estar allí en ese momento
por Luigi Giussani
"Entonces llegó, en un momento predeterminado, un
momento en el tiempo y del tiempo,/ Un momento no fuera del tiempo, sino dentro del
tiempo, en eso que nosotros llamamos historia: seccionando, bisecando el mundo del
tiempo.../ Un momento del tiempo, pero el tiempo se creó por medio de aquel momento:
porque sin significado no hay tiempo, y aquel momento del tiempo le dio el
significado".
Estas
palabras de T. S. Eliot, contenidas en sus Coros de "La Piedra", nos pueden
ayudar a entrar en el acontecimiento del Gran Jubileo que va a recordar el instante en el
cual el Misterio que hace todas las cosas se hizo carne, hace dos mil años, en un pueblo
perdido de Galilea, en el seno de una joven hebrea, María de Nazaret. |

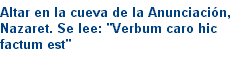 |
Efectivamente,
el cristianismo es un drama que se representa por entero en la historia, es un
acontecimiento de la historia, como nos recuerda el escritor inglés, gran profeta y gran
cristiano. Todo él tiene lugar en el tiempo de la historia humana. Los primeros que se
toparon con Jesús por los caminos polvorientos de Palestina, ¿con qué se encontraron?
Con un hombre, un joven judío de la estirpe de David, una persona de carne y hueso que
les acompañó en su caminar humano: les invitaba a su casa, comía y bebía con ellos,
subía a la barca de Pedro el pescador y se conmovía por la muerte de su amigo Lázaro.
La humanidad de Cristo -y no su divinidad- fue el punto de partida para todo un fluir de
acontecimientos y de encuentros humanos que se ha extendido en el tiempo hasta el
presente. "Nosotros creemos en Cristo, muerto y resucitado -ha dicho Juan Pablo II-,
en Cristo presente aquí y ahora, que es el único que puede cambiar y, de hecho, cambia,
transfigurándolos, al hombre y al mundo". Aquí y ahora.
Toda la
genialidad del cristianismo reside en esta afirmación, como intuyó ese otro auténtico
profeta de nuestra época que fue Charles Péguy: "Lo propio del cristianismo es ese
ensamblaje tan inverosímil de las dos partes: de lo temporal en lo eterno y de lo eterno
en lo temporal". A lo que después añadía: "La mística que niega lo temporal
es la más propiamente anticristiana".
El
Misterio que está en el origen -y en el fin- de todas las cosas se ha convertido en
presencia familiar para el hombre en un instante, en un minuto, en una hora determinada
del tiempo humano que sintetiza todo lo que nosotros somos, pasado, presente y futuro: el
instante de un acontecimiento que encierra la pretensión de responder a nuestra espera de
un Mesías, de un Salvador, de uno que salve nuestra vida y lo que más queremos de ella.
El
encuentro cristiano se produce con una realidad hecha de tiempo y espacio, con algo
"visible", "tangible" y "audible" -como ha dicho Juan Pablo
II-, en lo que está presente Dios hecho hombre. El encuentro tiene lugar con una realidad
íntegramente humana. Juan y Andrés vieron en la orilla del Jordán a un hombre que se
alejaba, le siguieron hasta su casa "y aquel día se quedaron con él", cuenta
el Evangelio, apresurándose a señalar también la hora en que sucedió aquello:
"eran alrededor de las cuatro de la tarde" (Jn, 1, 39); hasta ese punto quedó
fijado en la memoria de uno de los testigos aquel encuentro real.
Si no
se pudiera asignar una fecha histórica al "Verbo se hizo carne", el entero
anuncio cristiano ya no sería el anuncio de un hombre realmente resucitado, de un hombre
capaz, por consiguiente, de eliminar el límite que imponen el espacio y el tiempo, y
gracias al cual éstos -espacio y tiempo- se convierten en el factor material que el
espíritu humano, en última instancia, al participar del Espíritu de Dios, puede usar
como signo visible, tangible y audible -o sea, experimentable- de Su presencia. El anuncio
cristiano se evaporaría en una abstracción lejana y, en última instancia, inútil para
este presente nuestro, tan trágico y que sin embargo tiende a una esperanza
indestructible.
Decir
al mundo que "el Verbo se ha hecho carne y habita entre nosotros" es para
nosotros la única respuesta razonablemente viva al cinismo y el nihilismo dominantes: no
evita los errores humanos -eso que el cristianismo llama pecados-, pero levanta de nuevo
al hombre caído y le permite caminar por la historia, como dice también Eliot:
"Entonces pareció que los hombres podían proceder de luz en luz, a la luz del
Verbo, / salvados por medio de la Pasión y el Sacrificio a pesar de su ser negativo;
/bestiales como siempre, carnales, egoístas como siempre, interesados y ciegos como
siempre lo habían sido hasta entonces, / y, sin embargo, siempre luchando, siempre
reafirmándose, siempre retomando la marcha por el camino iluminado de luz; / a menudo
parándose, perdiendo tiempo, desviándose, retardándose, volviendo, pero jamás
siguiendo otra vía".
Por eso
los cristianos hacen "memoria" del momento puntual de la Encarnación y de Su
permanencia en el tiempo y en la historia. La culminación de esta memoria es, por una
parte, el dolor que se debe a la propia colaboración con el mal (Viernes Santo); y, por
otra, la alegría en nuestro rostro por el cumplimiento ya iniciado de la esperanza
(Domingo de Pascua).
El
cristiano es, por ello, el hombre que reconoce el Misterio de Dios tal como se nos ha
revelado al encarnarse: llevando a un hombre adentro de su propia naturaleza, un hombre
que ha muerto por los hombres y ha resucitado de la muerte. "Haré evidente mi
presencia en la alegría de sus corazones".
En su
dramático camino el cristiano vive momentos de dolor, de cansancio, de humillación y de
fiesta, esto es, de alegría. El cristiano vive con una esperanza segura, como en el
umbral de su cumplimiento. Esto lo ejemplifica el Jubileo en momentos extremadamente
significativos. Dos mil años de esta historia no son ciertamente un "hecho"
irrelevante.
Sacado del diario italiano Avvenire
del 12 de septiembre de 1997